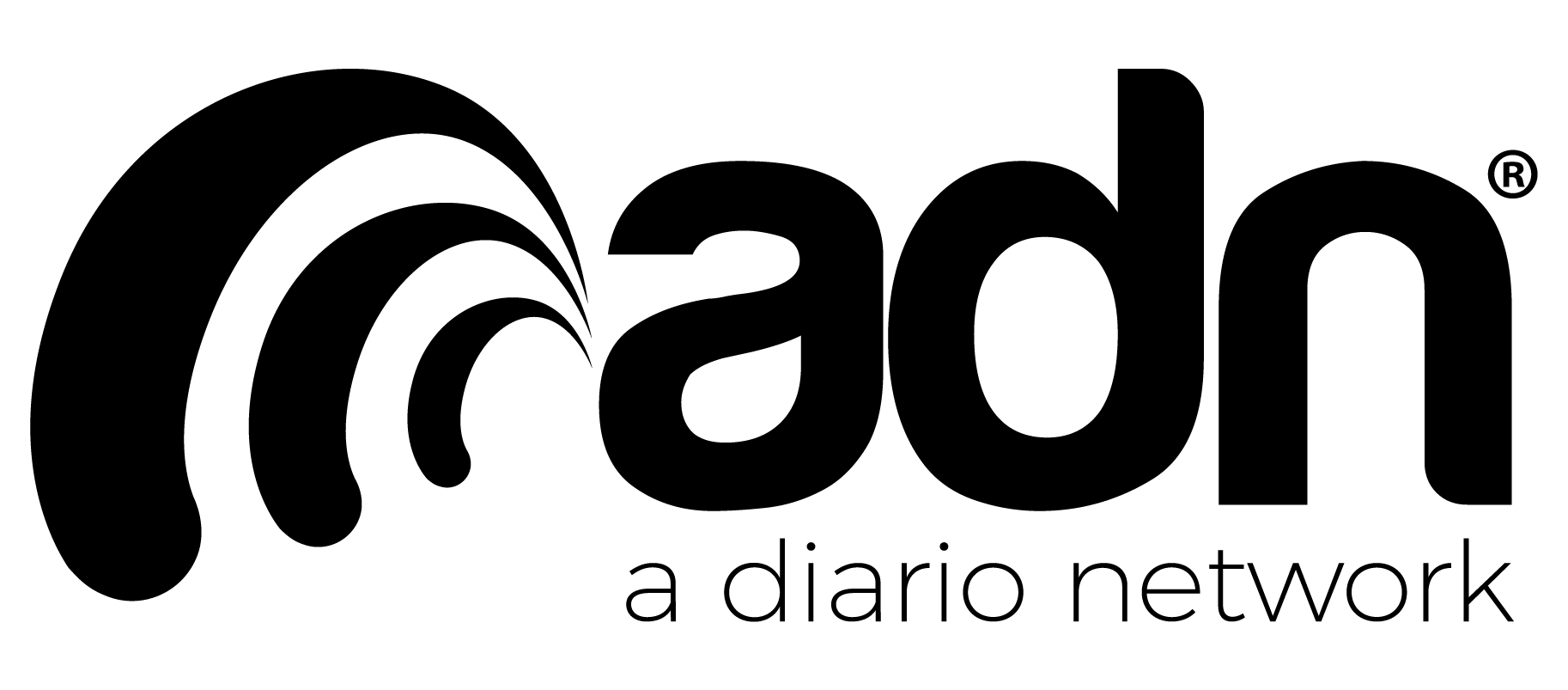El letargo emocional del juarense
En los últimos meses, he sido testigo de un inquietante resurgir de la violencia en nuestra ciudad. Balaceras a plena luz del día, vehículos perforados por ráfagas de fuego, extorsiones, secuestros… escenas que creíamos parte de un pasado oscuro, pero que hoy vuelven a manchar nuestras calles. Todo esto me transporta a mi juventud, cuando, con apenas 18 años, tuve que aprender a convivir con el terror: con una ciudad que cada día se apagaba un poco más. Aquella época nos marcó a todos. Parecía lejana, superada, o quizá simplemente aprendimos a vivir con la herida abierta.
En aquel entonces, muchos juarenses tomaron medidas desesperadas para proteger su vida y la de los suyos. Algunos huyeron al Paso, buscando en la frontera un refugio seguro; otros migraron al interior del país, o incluso cruzaron definitivamente a Estados Unidos, abandonando sus patrimonios. Mientras tanto, la ciudad se sumía en el caos: la guerra entre cárteles y autoridades dejaba un vacío que los delincuentes aprovecharon para desatar una ola de crímenes inéditos. Robos a casa habitación, secuestros y extorsiones se convirtieron en el pan de cada día.
Sin embargo, en ese entonces algo era distinto: la gente aún tenía voz. Líderes sociales, empresarios, activistas y ciudadanos salieron a las calles a exigir a los tres niveles de gobierno que actuaran. Hubo marchas, protestas y un clamor generalizado por justicia. Aunque la ciudad sangraba, no estaba del todo anestesiada.
Hoy, la historia parece repetirse, pero la respuesta social no. La violencia está aquí, frente a nuestros ojos, pero ya no provoca indignación ni movilización. No veo líderes alzando la voz, exigiendo respuestas inmediatas. Nuestros representantes, tanto políticos como empresariales, parecen más enfocados en temas triviales, como las próximas elecciones, que en la realidad inmediata que vivimos. Y mientras ellos se distraen con el futuro, nosotros seguimos enfrentando un presente hostil que nos afecta a todos por igual: políticos, empresarios y trabajadores.
El peso de la violencia: anestesia social
Recuerdo aquellos años cuando Felipe Calderón era presidente de la República y, muy al estilo militar, salió a declararle la guerra al narcotráfico.
Yo, un joven que apenas empezaba a percibir la realidad social que nos rodeaba, nunca imaginé que aquella decisión marcaría mi vida por completo. Lo que parecía un esfuerzo por combatir al crimen organizado se convirtió en el inicio de una serie de eventos que destrozaron a nuestra ciudad. Fue entonces cuando decidí involucrarme, participar en la toma de decisiones de nuestra comunidad. Pero no fui el único. Nos marcó como sociedad.
A mi alrededor, la violencia crecía a pasos agigantados. Salir a un antro o simplemente pasear por la ciudad implicaba el temor latente de que alguien terminara asesinado. Y lo peor es que, poco a poco, ese miedo se convirtió en rutina. Nos acostumbramos. La violencia pasó de ser una tragedia a ser parte del paisaje.
Recuerdo el hecho más llamativo a nivel nacional: la masacre de Villas de Salvárcar. Jóvenes fueron brutalmente asesinados por un grupo delictivo, y hasta el día de hoy seguimos preguntándonos por qué. ¿Por qué ellos? ¿Por qué nosotros? Sin embargo, a diferencia de hoy, aquella masacre despertó algo en la sociedad. La indignación fue más fuerte que el miedo. La gente salió a las calles a exigir justicia. Líderes sociales, políticos y ciudadanos comunes se unieron para darle voz a una sociedad que se había convertido en víctima de las decisiones del poder.
En ese entonces, nos sentíamos representados. Había voces que nos daban esperanza. Políticos, empresarios y activistas se pronunciaban, evidenciando la situación precaria en la que vivíamos. La guerra contra el narcotráfico no solo nos quitaba vidas, también destruía nuestro tejido social. Nos fracturó. Nos desangró.
Hoy, la historia parece repetirse, pero la diferencia es que ya nadie grita. Nos hemos convertido en espectadores silenciosos. Lo vimos con el Jueves Negro, cuando la violencia volvió a las calles, a plena luz del día, en avenidas transitadas, con balaceras que dejaron muertos y heridos. Y, sin embargo, ningún líder social salió a exigir justicia. Nadie tomó las calles para demandar paz. Los escrúpulos desaparecieron.
Ahora, los asesinatos diarios apenas provocan un suspiro o un comentario breve: “ayer escuché balazos”… “yo también, todo bien, todo bien”. Nos volvimos indiferentes. Sobrevivimos entre manchas de sangre, solo esperando que la vida siga su curso y que la violencia no toque a los nuestros. Hemos aprendido a coexistir con el horror, a mirar hacia otro lado. Esta es la consecuencia de haber vivido tanto tiempo bajo el yugo de la violencia: nos convertimos en indiferencia.
Indiferencia en todos los estratos: el eco de la violencia pasada
¿Qué nos está pasando como sociedad?
En verdad, lo que vivimos en Juárez amerita ser estudiado como un fenómeno sociológico: una sociedad fracturada por la violencia, que hoy sobrevive con un alarmante nivel de indiferencia.
La clase trabajadora lo enfrenta todos los días. Se levanta temprano, se asegura de que sus hijos tengan algo que comer antes de ir a la escuela, y luego se dirige a las fuentes de empleo, recorriendo calles que cada vez más parecen escenas de una película de Hollywood: autos quemados con víctimas adentro, cuerpos abandonados con materiales peligrosos… un escenario de terror donde solo falta el justiciero nocturno.
Pero en esta película no hay héroes. Solo trabajadores que, tras una jornada extenuante, regresan a casa donde los deja el camión. Cansados, solo quieren llegar, cenar algo y descansar. Sin embargo, en el trayecto, un policía municipal (el primo del amigo) lo detiene por “finta de malandro”. Lo esculca, no le encuentra nada, pero lo retiene ahí durante una hora, verificando si hay algún reporte de robo en la zona. Nada. Finalmente, el oficial le quita 50 pesos para “dejarlo ir”. Al fin, llega a casa… solo para descubrir que le robaron los rines que había guardado con tanto esfuerzo. ¿Y para qué llamar al 911? Si la patrulla que debería estar vigilando la zona ya pasó minutos antes, con las torretas encendidas y a toda velocidad, anunciando su partida a los delincuentes que esperan para asaltar la tienda de la esquina.
Denunciar es otro martirio. Implica perder un día de trabajo, sin pago, solo para que le digan: “aquí abrimos la carpeta y estaremos investigando”. Y nada más.
Por su parte, la clase empresarial vive la violencia desde otra perspectiva: con cámaras de seguridad que les muestran la brutalidad en tiempo real. Ven los asaltos, los robos, las extorsiones, pero deciden no actuar. ¿Para qué hacerla de tos si el problema no es con ellos? Prefieren mantener una relación cordial con quienes deberían cuidar la ciudad. “Mejor no digo nada, no sea que la tomen contra mí”, piensan. El miedo ha convertido la prudencia en complicidad silenciosa.
El empresario se convence de que alzar la voz puede ahuyentar la inversión. “Si hablo, las maquiladoras se irán, los turistas no vendrán”, se dicen. Pero lo que no ven es que el problema ya nos está afectando a todos. La cuestión no es solo de inversión, sino de conciencia. No importa si la empresa es de Japón, Estados Unidos o México, todos vivimos en la misma ciudad. Y esa deuda social nos concierne a todos. Necesitamos que los líderes empresariales exijan que las autoridades actúen como verdaderas autoridades, que no se escondan tras una falsa superioridad, sino que trabajen junto a la sociedad para depurar los cuerpos de seguridad, para formar elementos con vocación, no con deseos de encender la torreta solo para pasarse un semáforo en rojo.
Y los políticos, la otra clase cada vez más indiferente ante la inseguridad, viven en su propia burbuja. En lugar de enfrentar la realidad, están más preocupados por lo que ocurrirá en tres años que por lo que vivimos hoy. Su atención está en las próximas elecciones, no en las balaceras diarias. Y mientras ellos hacen cálculos electorales, la violencia sigue cobrando vidas.
Curiosamente, muchos de estos políticos han sido rebasados por el crimen organizado, pero prefieren esconder la mano. Dicen que destinan más presupuesto a la seguridad, pero ¿es realmente efectivo? Lo que se necesita no son solo más recursos, sino decisiones valientes: leyes más firmes, castigos más severos, reformas que hagan la justicia más justa y expedita. Pero eso requiere compromiso real, no discursos vacíos.
La juventud, el sector más golpeado por esta crisis, creció en medio de la indiferencia de los padres que vivimos ese entorno de terror. Para ellos, la violencia siempre ha estado ahí. No saben lo que es caminar tranquilos por la calle o ir a la tienda sin supervisión de un adulto. Han crecido con miedo como compañero de infancia.
Y lo peor: muchos jóvenes encuentran más héroes en los ídolos del mal que en los del bien. La narco-cultura les ofrece modelos de éxito rápidos y sin escrúpulos. No sueñan con servir a la sociedad, sino con servirse de ella, con servirse bien, sin importar la medida ni la forma. Para muchos, las expectativas se reducen a la fortuna fácil, aunque venga manchada de sangre.
La indiferencia se ha vuelto su día a día. “¿Para qué me involucro en un movimiento si no voy a ganar seguidores o hacerme influencer?” piensan. Su apatía social es un reflejo del vacío que nosotros, como adultos, les dejamos. “Mis padres no hicieron nada, ¿por qué lo haré yo? Si nada cambia, que todo siga igual”.
Y así, sin darnos cuenta, la desintegración del tejido social avanza, lenta pero implacable. Lo que antes nos aterraba, hoy apenas nos incomoda. Nos hemos convertido en testigos mudos, en ciudadanos que ya no exigen, que ya no claman, que ya no sienten.
Consecuencias de la insensibilidad colectiva
Las escenas que antes nos helaban la sangre, hoy apenas nos inmutan. Ver cadáveres tirados en la calle, escuchar balaceras a plena luz del día o cruzar junto a autos calcinados con cuerpos adentro ya no nos provoca espanto. Ahora, estos hechos pueden ocurrir en cualquier parte de la ciudad, sin importar el estrato social o industrial. La violencia ya no tiene límites geográficos ni distinciones de clase.
Sin embargo, la consecuencia más grave no es la violencia en sí, sino nuestra indiferencia. Todo queda reducido a un comentario fugaz en redes sociales, a un par de fotos o videos en las historias de Instagram, y nada más. Una indignación superficial que se desvanece tan rápido como fue publicada. Ya no hay reclamos, ni exigencias, ni movilización. Solo un eco hueco de hechos aislados que, como sociedad, ya no nos afectan ni nos conciernen.
La pérdida de empatía hacia el prójimo es aún más alarmante. Hoy disfrazamos nuestro desinterés con comentarios vanos, falsos y prejuiciosos:
—“Seguramente en algo andaba”.
—“El malandrillo ese se lo buscó”.
Con esa ligereza justificamos la muerte, diluyendo las vidas humanas en estereotipos desechables. Nos olvidamos de las víctimas y ni siquiera nos importan los victimarios. Mientras haya un pretexto que nos permita deslindarnos emocionalmente, el problema seguirá siendo ajeno.
Mientras tanto, la violencia continúa. Crece. Se multiplica. Y nosotros seguimos en silencio. ¿Por temor? No lo creo. Es indiferencia. Nuestra comunidad ya no se siente insegura al salir a la calle, se siente apática. Podemos presenciar un crimen frente a nuestros ojos y, minutos después, bajarnos tranquilamente en el Starbucks más cercano, sin mayor preocupación.
Este letargo colectivo solo tiene un resultado: la violencia se arraiga más. Se vuelve parte del paisaje. Y con cada nueva atrocidad que dejamos pasar sin exigir justicia, la indiferencia crece, se enraiza más profundamente en nuestra ciudad, devorando lo que queda de nuestro tejido social.
Como juarenses, no podemos permitirnos olvidar nuestro pasado.
Ese pasado doloroso es, irónicamente, nuestra mayor fortaleza. Nos puede hacer más fuertes que el resto del país. Porque somos guerreros. Lo fuimos antes y podemos volver a serlo. Sí, hoy estamos enfermos de indiferencia, pero aún podemos sanar. Podemos ser el ejemplo de la comunidad más unida y resiliente de México.
Por un tiempo creímos que lo habíamos logrado. Pensamos que habíamos superado la peor etapa. Pero nos equivocamos. Lo que en realidad ocurrió fue que la violencia nos enfermó de apatía. Nos volvió inmunes al dolor ajeno. Y ese es el reto más grande que enfrentamos hoy: curarnos.
Curarnos exige más que palabras. No necesitamos salir a exigir… necesitamos exigirnos a nosotros mismos.
- A exigirnos el cambio que queremos ver.
- A exigirnos ser más empáticos, a no conformarnos con un comentario frívolo o un clic en redes sociales.
- A exigirnos actuar, en lugar de solo aplaudir desde la distancia.
- A exigirnos reconstruir el tejido social que la violencia nos arrebató.
La indiferencia solo consigue una cosa: que la violencia crezca. Que se multiplique. Que nos consuma. Nos despoja de nuestra humanidad poco a poco, hasta que no quede nada más que silencio y resignación.
Por eso, mi llamado no es a participar… es a indignarnos nuevamente.
A sentir otra vez el dolor de nuestra ciudad.
A dejar de mirar hacia otro lado.
A indignarnos con nosotros mismos por haber bajado la cabeza durante tanto tiempo.
Porque esa indignación es la única medicina que puede sanarnos.

Daniel Alberto Álvarez Calderón
Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.