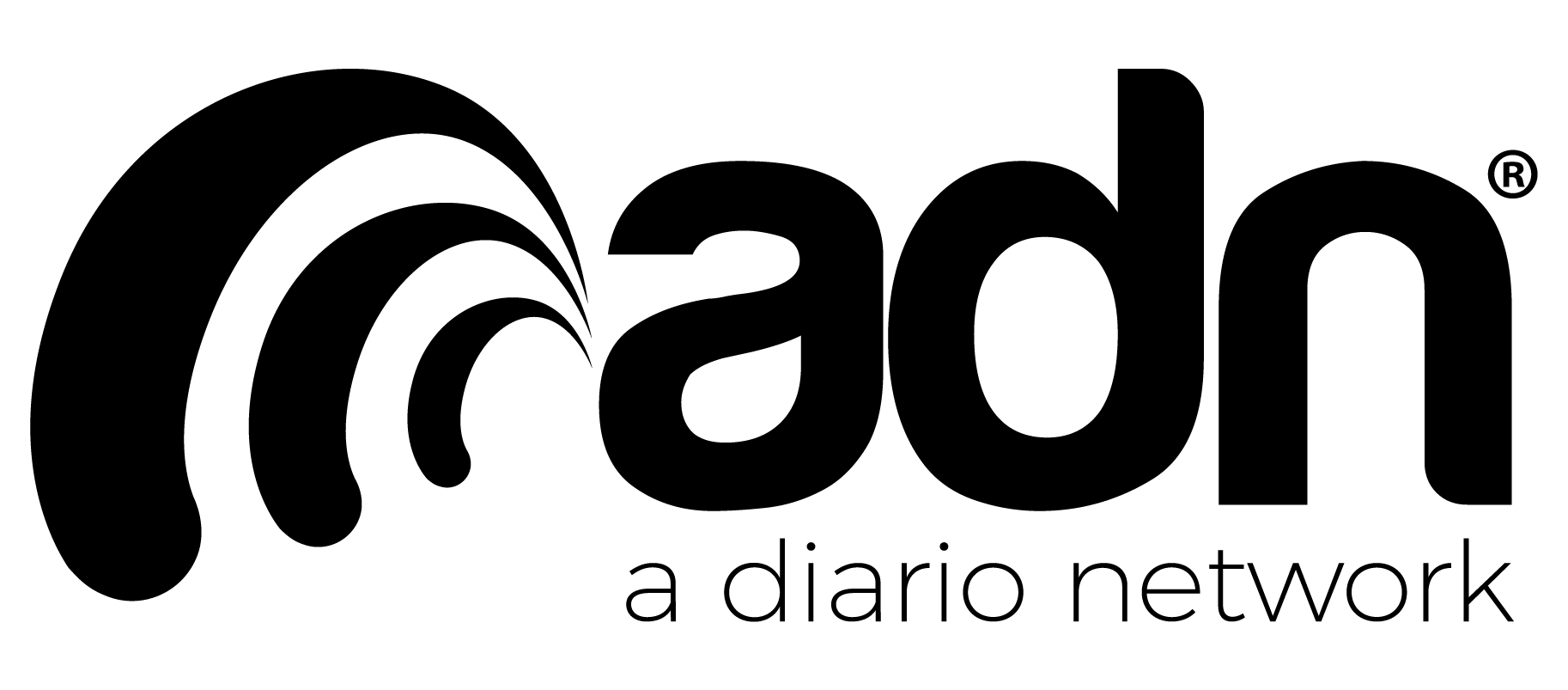Ya se fueron los muertos y algunos ya comenzaron a levantar los altares. Si usted puso un altar ¿fue consciente de lo que implicó? Muchas personas dicen enorgullecerse de la tradición mexicana, pero ¿entendemos el por qué de cada elemento que colocamos?
Para quienes lo hacen por sentimiento, que bueno, y para quienes se suman para pasarlo bien, es muy válido. Ya que ambas posturas contribuyen a esta tradición de manera directa o indirecta. Pero sin duda, este es el día más especial que es celebrado en México. Porque tal tradición, es un espejo de ironías y contradicciones en nosotros mismos, como sociedad y como cultura de piedra; dura, inerte, permanente y constante. El día primero y segundo de noviembre; los vivos nos vestimos de muerte y los muertos se visten de vida.
A manera de antecedente histórico y de contexto, Hay que decir que es difícil precisar cuándo se comenzó con esta tradición exactamente. Lo que sí sabemos es que existen vestigios de hace unos miles de años del origen y la relación de la muerte representada por la calavera, en los antiguos pobladores. En casi todas las culturas de la América septentrional, hay vestigios del culto a la muerte. Siendo los mexicas, los últimos exponentes de ello. Sin duda fue una fortuna que los misioneros y el gobierno virreinal de la Nueva España; permitieran que este culto viviera entre los indígenas, mestizos y el pueblo llano.
Tiempo después, durante las primeras décadas del México Independiente, este culto tomó más fuerza; ya que aquella época fue de años muy difíciles. Pues las páginas de historia del joven México, fueron escritas por sangre, las cuales aún huelen a pólvora, sables y tragedia. Para finales del siglo XIX, el general Porfirio Díaz logra ser presidente, y logró darle a la nación paz y estabilidad por medio de su gobierno. Paz y estabilidad que no se había tenido hasta unos años antes de las guerras fratricidas de Independencia. Por ello, todo el siglo XIX sembró la consciencia normalizada de la muerte. Que, dicho sea de paso, durante el gobierno de Díaz, nació la Catrina de la tinta y el ingenio del hidrocálido, Don José Guadalupe Posada. La catrina fue usada por Posada como crítica a la sociedad burguesa del México de principios del siglo XX. Gente indiferente, superficial, sin moral, dañina, podrida, bien vestida y sin rostro: muerta.
Luego llegó otro periodo fratricida, trágico y bárbaro para México, la Revolución Mexicana. En ese hecho, la muerte pasó de ser consciencia normalizada, a un tópico de la sociedad. Por ello, el día de muertos de ser unas antiguas costumbres, paso a una tradición que hoy, es parte fundamental de la cultura mexicana. Después de la Revolución, en nuestra sociedad se terminó de acentuar en nuestro pensamiento colectivo, tres formas de pensamiento que a la fecha nos rigen: lo estoico, cínico y sarcástico. La concepción de la realidad vista desde México, es muy diferente a cualquier otro país hispanoparlante.
Hemos desarrollado un gusto adicto y agridulce en cuanto a la concepción de la vida y la muerte. Es raro que en nuestra cultura popular, no haya al menos alguna alusión a la muerte. Puede ser desde canciones o dichos, hasta en la retórica cotidiana y política. Lo que nos lleva por otra directriz. Si la muerte es ya un tópico normalizado en nuestro vocabulario popular, me surgen dos preguntas ¿cómo es que hemos llegado a esto? y segunda ¿Qué estamos entendiendo por muerte? Bien, para responder a la primera pregunta, sin duda es necesario tomar unos libros o un curso de Historia de México. Porque como le hemos mencionado más atrás, la historia de México se ha escrito y se sigue escribiendo con tinta de sangre, pluma de discordia y papel de tragedia. Por ello la muerte ha sido algo que nos ha acompañado en nuestra historia, se puede entender, que por eso la muerte y la tragedia estén impregnada en nuestra historia.
En cuanto a la segunda pregunta, me parece que la palabra muerte ha perdido su campo semántico en nuestras sociedades. Debido a que, por las actuales circunstancias de guerra contra los carteles, la miseria y la delincuencia, ver cadáveres ya no es algo que sorprenda. Se ha usado tanto la palabra muerte en estas últimas décadas, que ya es algo normalizado en nosotros, o ya no tenemos el léxico para describir la ausencia de la vida. Tal vez, también el campo semántico de la palabra vida, se ha perdido, pero no por sobre agotarse, sino por mal emplearse y ser poco usado. Que tal vez, esa sea otra pregunta ¿Qué pensamos los mexicanos sobre la vida?, ¿por qué vemos la alegría en la muerte?
¿Entendemos las implicaciones sobre lo que es dejar de existir? ¿entendemos que lo que tenemos, ya no será? ¿por qué se ha mantenido oculto, ese desprecio por la vida? En fin, dejemos las preguntas hasta aquí. No sin antes, recalcar, que si la presencia de los muertos y la muerte siguen latentes. Es por que nosotros lo recordamos, la memoria que es historia es lo que mantiene el pasado vivo.

Marduk Silva
Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Profesor en Preparatoria Lobos de la Universidad de Durango Campus Juárez y en la Escuela Preparatoria Luis Urias.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.